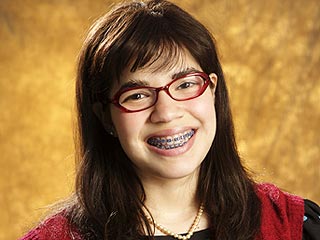Manuel Castells reconoce en su estudio sobre la comunicación
en la era digital, que hay un nuevo fenómeno llamado la autocomunicación de masas. Este fenómeno consiste en el hecho de
que la comunicación de masas, por un lado, ha dejado de ser estrictamente
unidireccional (es decir, el mensaje sólo va del los medios al público pero
éste no tenía oportunidad de responder), y por otro lado, ha permitido que el
individuo decida qué es lo que quiere saber y qué información quiere recibir.
Todo esto posible por el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, como
por ejemplo, el internet. “La capacidad interactiva del nuevo sistema de
comunicación da paso a una nueva forma de comunicación, la autocomunicación de
masas.” Sin embargo, los conglomerados están modelando y controlando
esta nueva forma de autonomía del individuo en el proceso de comunicación.
No obstante, este potencial para la autonomía está modelado, controlado y cercenado por la creciente concentración e interrelación de las corporaciones de medios y de operadores de redes en todo el mundo. Las redes de empresas multimedia globales (incluidos los medios que son propiedad de los gobiernos) han aprovechado la ola de desregulación y liberalización para integrar redes, plataformas y canales de comunicación en sus organizaciones multinivel mientras establecían enlaces de conexión con las redes de capital, la política y la producción cultural. (Castells, 2010: 188)
Es importante aclarar que esto no implica un control total
sobre las prácticas de la comunicación. Es una gran influencia, pero aún así,
la comunicación es diversa, las empresas compiten entre sí, lo cual permite que
haya espacio para la elección por parte del individuo. Hay posibilidades de
crear nuevos productos y formas de comunicación en medio de estas redes
globales, y aunque muchas veces no tienen mucho éxito en comparación con los
conglomerados, algunas sí son acogidas por el público y éste puede elegir qué
información o contenido quiere ver. Por otro lado, estas empresas o alianzas empresariales
que son los conglomerados, deben acoplarse a las diferentes culturales de las
sociedades (culturas locales) y a su vez, acoplarse a una cultura global,
explicada en entradas anteriores. “Por tanto, el sistema de comunicación
digital global, si bien refleja las relaciones de poder, no se basa en la
difusión jerarquizada de una cultura dominante. Es un sistema variado y
flexible, abierto en el contenido de sus mensajes dependiendo de las
configuraciones concretas de empresas, poder y cultura.”
En muchas ocasiones se ha pensado que la formación de
conglomerados actualmente ha hecho gran daño a las culturas y a la identidad de
las naciones: se cree que se ha homogeneizado la cultura, que se ha perdido la
identidad, y que además, al ser la mayoría de los conglomerados
estadounidenses, la cultura se ha americanizado. Todo esto es falso y es
importante comprenderlo. Los conglomerados tienen grandes efectos en la
promoción de la cultura global, y producen muchos productos culturales
globales, haciendo a ésta cada vez más fuerte; sin embargo, esto no significa
que ignoren a las culturas locales. Si su fin es llegar a donde más pueden,
tienen que producir contenidos más específicos con los cuales los individuos se
sientan identificados.
Por otro lado, en cuanto a la manipulación que se cree que
tienen estos grupos empresariales, como se puede ver, con las tecnologías
actuales, existe una autocomunicación de masas, que a pesar de que esté en
cierto modo controlada por los conglomerados, no le quita la libertad al
individuo ni hace que éste se convierta en un participante pasivo del proceso
de comunicación. Como dice Russell Neuman en su estudio sobre la audiencia de
masas: “la audiencia es pasiva y activa al mismo tiempo.”
Bibliografía:
Castells, Manuel. Comunicación y Poder. Madrid: Alianza Editorial. Año: 2010